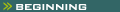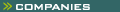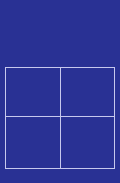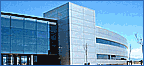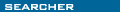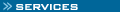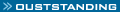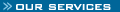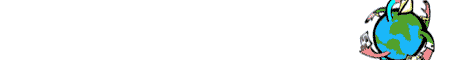| |

La figura de Alejandro Magno ha perdurado en la imaginación de los pueblos rodeada de un halo legendario que le proporciona la consideración de ser uno de los grandes capitanes de la historia. En la numerosa bibliografía que compone su leyenda, aparece representado bien como un semidiós, bien como un guerrero de audacia y enjundia sobrehumanas empeñado en las empresas más temerarias. Ni los biógrafos menos inclinados a la exageración han podido sustraerse a la fascinación ejercida por su espectacular figura. Sin embargo, al margen del aire novelesco y a menudo irreal con que tiñeron sus historias, es gracias a historiadores como Plutarco, Quinto Curcio, Diodoro Sículo y Jerónimo de Cardia que los estudios posteriores pudieron datar más o menos fehacientemente su breve existencia. No obstante, los enigmas en torno a ella son muchos. El más extraño es sin duda su actitud ante su propia muerte: aunque se considerase descendiente de los dioses, según la creencia griega, no por ello era inmortal. Cualquiera hubiera pensado que un hombre tan atento a las contingencias de la guerra debería haberla previsto. Él la ignoró, arriesgando su vida hasta el último aliento. Tampoco es comprensible que no hubiera concertado un buen matrimonio dinástico antes de partir de Macedonia, dejando un heredero que a su muerte asegurase su imperio. Las posteriores luchas tribales y familiares por el trono, las traiciones e intrigas que engendró la pérdida de su influencia y la falta de escrúpulos de sus sucesores dan cuenta de esa falta de previsión. Esta imposibilidad en un hombre de pautas tan elevadas para su época y que ambicionaba que su obra lo trascendiera, será siempre un misterio.
Augurios y preceptores
Alejandro nació en Pela, capital de la antigua comarca macedónica de Pelagonia, en octubre del 356 a.C. Si la descripción de Plutarco es fidedigna, ocurrió durante una noche de vientos huracanados, que los augures interpretaron como el anuncio de Júpiter de que su existencia sería gloriosa. Otra leyenda pretende que el mismo día, en Asia Menor fue incendiado y destruido hasta sus cimientos el templo de Diana, y que los sacerdotes de Éfeso vieron en la catástrofe el símbolo inequívoco de que alguien, en alguna parte del mundo, acababa de nacer para reinar sobre todo el Oriente. Predestinado por dioses y oráculos a gobernar a la vez dos imperios, la confirmación de ese destino excepcional parece hoy más atribuible a su propia y peculiar realidad. Nieto e hijo de reyes en una época en que la aristocracia estaba integrada por guerreros y conquistadores, fue preparado para ello desde que vio la luz. En el momento de nacer, su padre, Filipo II (c. 382), general del ejército y flamante rey de Macedonia, a cuyo trono había accedido meses antes, se encontraba lejos de Pela, en la península Calcídica, celebrando con sus soldados la rendición de la colonia griega de Potidea. Al recibir la noticia, lleno de júbilo, envió en seguida a Atenas una carta dirigida a Aristóteles (Estagira, Macedonia, 384), en la que le participaba el hecho y agradecía a los dioses que su hijo hubiera nacido en su época -la del filósofo-, y le transmitía la esperanza de que un día llegase a ser discípulo suyo. La reina Olimpias de Macedonia (Epiro, 375), su madre, era la hija de Neoptolomeo, rey de Molosia, y como aquél decidida y violenta. Vigiló de cerca la educación de sus hijos -pronto nacería Cleopatra, hermana de Alejandro- e imbuyó en ellos su propia ambición.
El príncipe tuvo primero en Lisímaco y luego en Leónidas dos severos pedagogos que sometieron su infancia a una rigurosa disciplina. Nada superfluo. Nada frívolo. Nada que indujese a la sensualidad. De natural irritable y emocional, esa austeridad convino, al parecer, a su carácter, y adquirió un perfecto dominio de sí mismo y de sus actos. Cuando, al cumplir los doce años, el rey, alejado hasta entonces de su lado debido a sus constantes campañas militares, decidió dedicarse personalmente a su educación, se maravilló de encontrarse frente a un niño inteligente y valeroso lleno de criterio, extraordinariamente dotado e interesado por cuanto ocurría a su alrededor. Era el momento justo de encargarle a Aristóteles la educación de su hijo. A partir de los trece años y hasta pasados los diecisiete, el príncipe prácticamente convivió con el filósofo. Estudió gramática, geometría, filosofía y, en especial, ética y política aunque en este sentido el futuro rey no seguiría las concepciones de su preceptor. Con los años, confesaría que Aristóteles le enseñó a «vivir dignamente».
Sano, robusto y de gran belleza-siempre según Plutarco-, Alejandro encarnaría, a los dieciséis y diecisiete años, el prototipo del mancebo ideal. En plena vigencia del amor dorio, ya enriquecido por Platón con su filosofía, y él mismo descendiente de dorios con un maestro que, a su vez, había sido durante veinte años el discípulo predilecto de Platón no es difícil imaginar su despertar sexual. Ya mediante la recíproca admiración con el propio Aristóteles, ya proporcionándole éste otros muchachos como método formativo de su espíritu, no habría sino caracterizado, en la época y en la sociedad guerrera en que vivió, el papel correspondiente a su edad y condición. Si, como sostenía Platón, este tipo de amor promovía la heroicidad, en Alejandro durante esos años, el despertar del héroe era inminente. A sus dieciséis años se sentía capacitado para dirigir una guerra, y con dominio y criterio suficientes para reinar. Pudo muy pronto probar ambas cosas. Herido su padre en Perinto, fue llamado a sustituirlo. Era la primera vez que tomaba parte en un combate, y su conducta fue tan brillante que lo enviaron a Macedonia en calidad de regente. En 338 marchó con su padre hacia el sur para someter a las tribus de Anfisa, al norte de Delfos. Demóstenes (Atenas, 384), enemigo declarado de Filipo, aprovechó ese alejamiento para inducir a los atenienses a que se armasen contra los macedonios. Al enterarse el rey, partió con su hijo a Queronea y se batió con los atenienses. Alejandro supo ganarse la admiración de sus soldados en esta guerra y adquirió tal popularidad, que los súbditos comentaban que Filipo seguía siendo su general, pero que su rey ya era Alejandro. Quinto Curcio cuenta que después del triunfo en Queronea, en donde el príncipe había dado muestras, pese a su juventud, de ser no sólo un heroico combatiente sino también un hábil estratega, su padre lo abrazó y con lágrimas en los ojos le dijo: «¡Hijo mío, búscate otro reino que sea digno de ti. Macedonia es demasiado pequeña!».
Generalísimo de los ejércitos griegos
Terminadas las campañas contra tracios, ilirios y atenienses, Alejandro, Antípatro y Alcímaco fueron nombrados delegados de Atenas para gestionar el tratado de paz. Fue entonces cuando vio por vez primera Grecia en todo su esplendor. La Grecia que había aprendido a amar a través de Homero. La tierra de la cual Aristóteles le había transmitido su orgullo y su pasión. En su breve permanencia le fueron tributados grandes honores. Allí asistió a gimnasios y palestras y se ejercitó en el deporte del pentatlón, bajo la atenta y admirativa mirada de los adultos, que transformaban estos centros en verdaderas «cortes de amor». Allí estuvo en contacto directo con el arte en pleno apogeo de Praxíteles y en los momentos preliminares de la escuela ática. Filipo, entretanto, había reunido bajo su autoridad a toda Grecia, con excepción de Esparta. En el 337, a los cuarenta y cinco años, arrastraba una pasión desde su paso por las montañas del Adriático, y no dudó en volver a Iliria en busca de Atala, la princesa de quien se había enamorado. Después de veinte años de matrimonio -aunque muy pocos de ellos estuvo cerca de su mujer y las desavenencias fueron cada vez más crecientes-, tampoco dudó en repudiar a Olimpias y celebrar una nueva boda con Atala. Alejandro, que amaba a su madre, no soportó aquella ofensa que el rey infería a su legítima esposa. A pesar de ello, fue obligado a asistir al banquete nupcial. Durante la ceremonia, criticó la actuación de su padre y éste, ebrio, llegó a amenazarlo con su espada. Indignado, herido en su amor propio, el príncipe corrió al lado de su madre y le rogó que huyese con él. Con algunas pocas personas adictas, madre e hijo dejaron Pela para refugiarse en el palacio de su tío Alejandro, rey de Molosia en sucesión de su abuelo materno. Allí vivieron hasta que Filipo, dando muestras de arrepentimiento, prometió tributar a la reina los honores que le correspondían. Sin embargo, aunque Olimpias accedió, es muy posible que ya conspirara con Pausanías en la perpetración de su venganza contra Filipo y la cristalización de sus ambiciones de regencia.
Pocas semanas después -era ya la primavera del año 336- todos regresaron a Epiro incluido Filipo. Se celebraba la boda de su hija Cleopatra con Alejandro de Molosia tío de la novia. Durante la procesión nupcial Filipo II fue asesinado por Pausanias.
Parece claro que Olimpias participó -acaso fue la mentora- en el asesinato del rey. Pero Alejandro, ¿fue ajeno? A sus veinte años se hacía con el reino de Macedonia: casi un designio divino para comenzar por fin la vida de gloria a la que se sentía destinado. Y en seguida puso manos a la obra. En primer término -aquí Quinto Curcio Rufo dice que «dio castigo, por él mismo, a los asesinos de su padre», pero no parece fiable-, hizo eliminar a todos aquellos que pudieran oponérsele. No había acabado el año 336 cuando en la asamblea popular de Corinto se hizo designar «Generalísimo de los ejércitos griegos». Al comenzar el año 335, el levantamiento de Tracia e Iliria le exigió una breve campaña durante la cual consiguió la conquista y sumisión de ambas regiones. No acababa de regresar a su reino cuando la sublevación de los tebanos, unida a la de los atenienses, tras correr el rumor de su muerte en Icaria, demandaron una nueva y urgente batalla para impedir la total coalición. Pero el sitio de Tebas no fue fácil; Tracia e Iliria habían sido, en comparación, un juego de niños. Ante la resistencia de la ciudad, Alejandro decidió tomarla por asalto. Pasó a cuchillo, de uno en uno, a más de seis mil ciudadanos, redujo a esclavitud a una guarnición compuesta por treinta mil soldados y ordenó la total demolición de la ciudad, aunque, en un acto más que elocuente de su respeto por el arte y la cultura, ordenó salvar del derribo la casa en que había vivido Píndaro, el poeta griego de Cinocéfalos, que cantó con gran belleza lírica a los atletas en sus Epinicios (o «cantos de la palestra deportiva»), el cual se contaba entre sus favoritos. Atenas se sometió sin resistirse. Al regresar a Macedonia, trabajó en la preparación de la guerra contra el Imperio persa, guerra comenzada por su padre -para quien había sido el sueño de toda su vida-, y que se vio interrumpida tras su muerte. Es posible que entre los meses finales de 335 hasta la primavera de 334 hubiera realizado distintos viajes a Epiro y Atenas. En Epiro reinaba su hermana Cleopatra, la reina de Molosia, quien contó con su consejo. En Atenas Lisipo, el escultor de Sicione y amigo de Alejandro, hizo de él varios bustos, algunos de los cuales podrían datar de esa época.
Rey de reyes
Por fin, en abril de 334, Alejandro cruzó el Helesponto con un ejército de 35.000 soldados (¿o 30.000 soldados y 5.000 caballos?, ¿o 37.000 soldados? A este respecto, Plutarco, Quinto Curcio y otros historiadores no se ponen de acuerdo) y ocupó Tesalia. Allí declaró a las autoridades locales que el pueblo tesalo quedaría para siempre libre de impuestos. Juró también que, como Aquiles, acompañaría a sus soldados a tantas batallas como fueran necesarias para engrandecer y glorificar a la nación. Cuando llegaron a Corinto, Alejandro sintió deseos de conocer a Diógenes, el gran filósofo, famoso por su proverbial desprecio por la riqueza y las convenciones, quien, aunque rondaba los ochenta años, conservaba sus facultades intelectuales. Sentado bajo un cobertizo calentándose al sol, Diógenes miró al monarca con total indiferencia, y cuando éste -Plutarco dixit- le dijo: «Soy Alejandro, el rey», le contestó: «Y yo soy Diógenes, el Cínico». «¿Puedo hacer algo por ti?», le preguntó el joven, y el filósofo respondió: «Sí, puedes hacerme la merced de marcharte, porque con tu sombra me estás quitando el sol». Más tarde el rey diría a sus amigos: «Si no fuese Alejandro, quisiera ser Diógenes». Tiempo después, otra anécdota singular ofrece un nuevo diálogo legendario, pero esta vez con Diónides, pirata famoso entre los carios, los tirrenos y los griegos, quien, capturado y conducido a su presencia, no se arredró ante la amonestación del rey cuando éste le dijo: «¿Con qué derecho saqueas los mares?» respondiéndole: «Con el mismo con que tú saqueas la tierra»; «Pero yo soy un rey y tú sólo eres un pirata». «Los dos tenemos el mismo oficio -contestó Diónides-. Si los dioses hubiesen hecho de mí un rey y de ti un pirata yo sería quizá mejor soberano que tú, mientras que tú no serías jamás un pirata hábil y sin prejuicios como lo soy yo.» Dicen que Alejandro, por toda respuesta, lo perdonó.
En junio de 334 logró la victoria del Gránico, sobre los sátrapas persas. Conquistada también Halicarnaso, se dirigió hacia Frigia, pero antes, a su paso por Éfeso, pudo conocer al célebre Apeles, quien se convertiría en su pintor particular y exclusivo. Apeles vivió en la corte hasta la muerte de Alejandro. A comienzos de 333, Alejandro llegó con su ejército a Gordión, importante puesto comercial entre Jonia y Persia, en donde resolvió expeditivamente, cortándolo con la espada, el «nudo gordiano» que sujetaba el yugo a la lanza del carro de Gordio, rey de Frigia, y que, según los vaticinios de un antiguo oráculo, daría el dominio de Asia a quien fuera capaz de deshacerlo. Alejandro afirmó así sus pretensiones de dominio universal. Cruzó el Taurus, franqueó Cilicia y, en la llanura de Issos, se enfrentó al numeroso ejército de Darío III, infligiéndole una derrota aplastante: el soberano aqueménida y su familia cayeron prisioneros en sus manos. El rey macedónico se negó a cualquier negociación y continuó metódicamente su extenso plan. Sometió el litoral sirio (Tiro, Gaza), tomó Jerusalén y penetró en Egipto. Corría el año 332 cuando siguió avanzando por el desierto de Libia, hasta el oasis de Ammón. Allí fue proclamado hijo de Zeus, título reservado a los faraones: Alejandro era el rey de reyes, el dueño y señor de Asia Menor. Al regresar por el extremo occidental del delta, fundó, en un admirable paraje natural, la ciudad de Alejandría, que se convirtió en la más prestigiosa en tiempos helenísticos.
En la primavera de 331 ya hacía tres años que había dejado Macedonia, con Antípatro como regente; pero ni entonces ni después parece haber pensado en regresar. Prosiguió su exploración atravesando el Éufrates, el Tigris, y en la llanura de Gaugamela se enfrentó al último de los ejércitos de Darío, llevando a su fin, en la batalla de Arbelas, a la dinastía aqueménida. Todas las capitales se abrieron ante los griegos. Mientras él entraba en Persépolis, mandó ocupar casi de forma simultánea Susa, Babilonia y Ecbatana. En julio de 330, Darío moría asesinado por sus perseguidores macedonios. Alejandro sometió entonces las provincias orientales y prosiguió su marcha hacia el este. Pero su ejército, a medida que se iban jalonando nuevas Alejandrías a su paso, fue perdiendo hombres. Éstos se sentían agotados, debilitados, hasta que en 326, al llegar a Hifasis, tuvo que reemprender el camino de regreso tras el amotinamiento de sus soldados. Ya en Babilonia, no dudó en mandar ejecutar a los macedonios que se le oponían. Tenía como proyecto la creación de un nuevo ejército formado por helenos y bárbaros para abortar así las tradiciones de libertad macedonias. Quería construir una nación mixta, y asumió el ritual aqueménida mientras buscó y obtuvo el apoyo de familias orientales. Creía asegurar de esta forma el éxito de sus planes de dominación universal. A pesar de que prosiguió sus campañas y continuó proyectando otras nuevas hasta que, en su lecho de muerte, ya no pudo hablar, hubo un hecho, sin embargo, que desmoronaría todas sus certezas: la muerte de Hefestión.
La muerte del dios
Alejandro se había casado con Roxana durante una campaña en Bactra, de cuya unión nacería póstumamente Alejandro IV, su único hijo. También se casó con Estatira, en Susa, cuando, llevado por su afán de integración racial, hizo celebrar varios matrimonios entre sus soldados macedonios y mujeres orientales. Estatira era la hija mayor de Darío III; Dripetis, casada también entonces con Hefestión, la menor. Confiaba en Tolomeo, pariente suyo -quizá su hermanastro- y oficial de su alto mando. También tenía en Nearco, uno de sus oficiales, un camarada y amigo desde la infancia. Pero Hefestión había sido más que todos ellos: su amigo, tal vez su amante, pero sobre todo un hombre inteligente que compartía sus ideas de estadista; ambos experimentaban una admiración recíproca. La muerte de Hefestión en octubre de 324, mientras se hallaban en Ecbatana, le causó un dolor tan hondo que él mismo fue decayendo hasta su propia muerte, ocurrida pocos meses después. En 325, al volver a la India, durante su marcha a lo largo del Indo había recibido una peligrosa herida en el pecho; su regreso por el desierto de Gedrosia en condiciones extremas volvió a quebrantar su salud. Casi al final del verano de 324, decidió descansar una temporada y se instaló en el palacio estival de Ecbatana acompañado por Roxana y su amigo Hefestión. Su esposa quedó embarazada. Su amigo enfermó repentinamente y murió. Alejandro llevó el cuerpo a Babilonia y organizó el funeral de Hefestión.
Inició de inmediato una nueva campaña explorando las costas de Arabia. Mientras navegaba por el Bajo Éufrates contrajo una fiebre palúdica que sería fatal. Antes de morir, en junio de 323, en un todavía imponente pero ya derruido zigurat de Bel-Marduk, Alejandro, ya menos imponente, entregó su anillo real a Pérdicas, su lugarteniente desde la muerte de Hefestión. Alejandro tenía treinta y dos años. A su lado estaba Roxana. Estatira permanecía en Susa, en el harén del palacio de su abuela Sisigambis. Tras las murallas que guardaban la ciudad interior, seguía fluyendo el Éufrates.
El extraño fenómeno de la no corrupción del cuerpo de Alejandro, más notable aún con el calor imperante en Babilonia, habría dado pie, en tiempos cristianos, a creer que se trataba de un milagro, a santificarlo. En el siglo IV a.C. no existía una tradición semejante que atrajera la atención de los hagiógrafos. Tal vez la explicación más acertada es que su muerte clínica ocurrió mucho después de lo que se creyó entonces.
Alejandro IV, su hijo, y Roxana, su esposa, fueron asesinados por Casandro cuando el niño tenía trece años, en el 310 a.C. Casandro era el hijo mayor de Antípatro, regente al partir Alejandro Magno al Asia, y después de ese asesinato fue rey de Macedonia. Cleopatra, su hermana, siguió gobernando Molosia durante muchos años después de que el rey Alejandro muriese. Olimpias, su madre, disputó la regencia de Macedonia con Antípatro y en el 319 a.C. se alió con Poliperconte, el nuevo regente; cuando había conseguido el objetivo perseguido durante toda su vida, fue ejecutada en el 316 a.C. en Pidnia. Tolomeo, oficial de su alto mando, sería más tarde rey de Egipto, fundador de la dinastía de los Tolomeos y autor de una Historia de Alejandro.
|
|