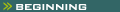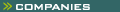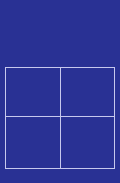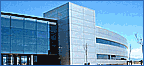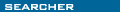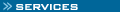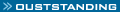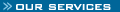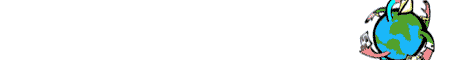| |

Alejandrina Victoria -éste era su verdadero nombre de pila- nació el 24 de mayo de 1819 en el palacio de Kensington y fue coronada en 1837, a los dieciocho años de edad. En su formación recibió dos Influencias capitales: la de su tío Leopoldo -que en 1831, como Leopoldo I, se convertiría en el primer monarca de la nueva Bélgica independiente-, que fue su mentor político y afectivo durante largos años, incluso desde el trono belga, merced a una cálida correspondencia nunca interrumpida; y la de su madre Victoria María Luisa, duquesa de SaxoCoburgo, con la que mantuvo en cambio unas relaciones cada vez más tirantes a partir del mismo momento en que heredó la corona. Leopoldo y Victoria María Luisa habían encontrado refugio en la corte inglesa de Jorge III al desaparecer temporalmente su estado ducal alemán bajo la guadaña napoleónica. El primero se casó con Carlota, la princesa heredera de Inglaterra, pero las expectativas sucesorias se vieron truncadas al morir ésta prematuramente en un parto. Su hermana, viuda de unas primeras nupcias en Alemania y con dos hijos, enlazó unos años después con Eduardo, duque de Kent, el cuarto hijo de Jorge III, ya de mediana edad, quien falleció en 1820, a poco de nacer Victoria. El vacío paternal fue ampliamente suplido por el enérgico temperamento de la madre, cuya vigilancia sobre la pequeña era tan tiránica que, al alborear la adolescencia, Victoria todavía no había podido dar un paso en el mismo palacio o en contados actos públicos sin la compañía de ayas e institutrices o de su progenitura. Quizás éste fue el motivo de que su primer acto de gobierno sorprendiera a los encopetados miembros del consejo preguntándoles si como reina podía hacer lo que le viniese en real gana. Por considerarla demasiado joven e inexperta para calibrar los mecanismos constitucionales, le respondieron que sí. Ella, con un delicioso mohín juvenil, ordenó a su madre que la dejase sola una hora y se encerró en su habitación. A la salida volvió a dar otra orden: que desalojaran inmediatamente de su alcoba el lecho de la absorbente duquesa, pues en adelante quería dormir sin compartirlo. Las quejas, las maniobras y hasta la velada ruptura de la madre nada pudieron hacer: su imperio había terminado y su voluntariosa y autoritaria hija iba a imponer el suyo. No sólo en la intimidad, sino que daría también un sello inconfundible a toda una época, la que se ha denominado justamente con su nombre: la era victoriana.
El marco dinástico y político
La sangre alemana de la joven reina no provenía únicamente de la línea materna, con su ascendencia más remota en un linaje medieval, había entrado con la entronización de la misma dinastía, los Hannover, llamados en 1714 del principado homónimo en el norte de Alemania para coronar el edificio constitucional que había erigido en el siglo XVIII la Revolución inglesa. Sus soberanos dejaron, en general, un recuerdo borrascoso por sus comportamientos públicos y privados y los feroces castigos Infligidos a quienes se atrevían a propalarlos o criticarlos, pero sin perjuicio de presidir la rápida ascensión de Gran Bretaña hacia la hegemonía europea. Una pálida excepción la procuró Jorge III, de larga y desgraciada vida -su reinado duró casi tanto como el de Victoria-, a causa de sus periódicas crisis de locura, y sin embargo respetado, por sus súbditos en razón de esa desgracia y de sus irreprochables virtudes domésticas. La mayoría de sus seis hijos no participaron de esta ejemplaridad y el heredero, Jorge IV, dañó especialmente con sus escándalos el prestigio de la monarquía, que sólo pudo reparar en parte el sucesor Guillermo IV. Al advenir al trono Victoria, el 20 de junio de 1837, tenía pues ante sí una larga tarea. Los celosos cuidados de la madre habían procurado sustraerla por completo a las Influencias perniciosas de los tíos y del ambiente disoluto de la corte, regulando su instrucción según austeras pautas, imbuidas de un severo anglicanismo. Su educación intelectual fue algo precaria, pues era imposible pensar que la muerte de otros herederos directos y la falta de descendencia de Jorge IV y de Guillermo IV le abrirían el paso a la sucesión.
En Inglaterra el pacto constitucional traído por la revolución había relegado a un papel puramente subsidiario el carácter o la valía de los reyes como factor histórico. Gran Bretaña acababa de vencer a Francia en la gigantesca confrontación que enmarcó las guerras de la República francesa y de Napoleón; era dueña de los mares y, pues, del comercio, y estaba inmejorablemente preparada para el despegue industrial y técnico que había emprendido con mucha antelación al continente. Los soberanos reinaban, pero no gobernaban, algo todavía insólito en la época en que Victoria dio sus primeros pasos. Con todo, el constitucionalismo en aquella Inglaterra de principios del siglo XIX estaba muy lejos de las acepciones que luego iría revistiendo el término. En realidad, era la correa de transmisión de una oligarquía de notables, repartida entre las fracciones más emprendedoras de la nobleza derrotada por la revolución y las capas superiores de la burguesía, los grandes comerciantes e industriales. El reparto del poder se efectuaba mediante un régimen electoral censitario -sólo votaban los poseedores de las rentas más elevadas- y asegurado con mil procedimientos irregulares. En 1832, cinco años antes de la coronación de Victoria, se había procedido a una reforma política trascendental, bastante imperfecta todavía, pero que amplió sensiblemente el cuerpo de electores y suprimió los abusos más evidentes. Bajo su reinado, el proceso se continuó en distintas fases que abrieron primero una cuña de participación a la burguesía urbana, luego a sus capas medias, con la reforma de 1867, y por último, en 1874, a una buena parte de las clases populares. Esta transformación se acompañó de medidas económicas, fundamentalmente la adopción del librecambismo, la apertura del mercado inglés a los productos extranjeros, que asentaron definitivamente, y sin efusiones de sangre, el poder de la burguesía en la isla. Otras, de carácter penal y religioso, como la equiparación de católicos y protestantes, negada durante siglos, terminaron de enterrar la vieja sociedad. Victoria presidió la consecución gradual de un equilibrio interno que puso a salvo su reino de las convulsiones del continente europeo, de tal modo que su trayectoria coincide paso a paso con la entrada de las instituciones de índole democrática en la historia británica.
En esa senda de democratización concurrió la evolución de todos los partidos: aquellos que la forzaban capitalizando las presiones y los frecuentes motines populares, llamados genéricamente radicales, y aquellos que se turnaban en las mieles del poder con una alternancia más o menos regular, los tories o conservadores, y los whigs o liberales. Las diversas corrientes del radicalismo, las moderadas y las violentas, jamás pudieron abrir su paso hacia el gobierno, pero arrancaron o aconsejaron una serie de concesiones parciales al tiempo que iban limando los aspectos más conflictivos de sus exigencias. Presionando a su vez sobre ellas o actuando por separado, se desarrolló un fuerte movimiento obrero, inducido por las dramáticas condiciones de la revolución industrial, que se desplegó bajo el reinado de Victoria, y recorrido por la fiebre reivindicativa del cartismo. Un año después de la coronación, Victoria inauguraba con el Primer Congreso en el parlamento una larga andadura sembrada de duras represiones -los distritos industriales fueron puestos bajo administración militar-, tolerancia paulatina y disensiones internas, terminó por adoptar la vía de las opciones reformistas y de las asociaciones sindicales, al fin legalizadas (las Trade Union). Una parte de sus dirigentes se convenció de la imposibilidad de invertir las relaciones de fuerza en el seno de la sociedad británica y se alió con sectores de las clases medias para alcanzar conquistas estrictamente económicas, dando origen a fines de siglo, en 1893, al Partido Laborista.
Los esplendores de la era victoriana hallaron sus grandes agentes en una pléyade de eminentes y flexibles estadistas que posibilitaron su avance sin prisas, pero sin pausas, atemperando los excesos. Los más sobresalientes fueron los liberales William E. Gladstone y el contradictorio vizconde Palmerston, y los conservadores Robert Peel y Benjamin Disraeli, que paradójicamente impulsaron reformas más profundas que los primeros. El papel de la reina fue esencial para el resurgimiento de un indiscutible sentimiento monárquico, al aproximar la corona al pueblo, borrando el recuerdo de sus antecesores hasta hincar sólidamente la institución en la psicología colectiva de sus súbditos. No fue tarea fácil. Sus hombres de estado tuvieron que gastar largas horas en enseñarle a deslindar el ámbito regio en las prácticas constitucionales, en recortar la Influencia adquirida en la corte por personajes dudosos, como el barón de Stockmar, médico, o la baronesa de Lehzen, una antigua institutriz. Los mayores roces se produjeron con sus injerencias en la política exterior y particularmente en las procelosas cuestiones de Alemania, cuando bajo la égida de Prusia y de Bismarck surgió allí el gran rival de Gran Bretaña, el Imperio germano.
El esplendor doméstico e imperial
El factor más importante del prestigio de Victoria quizá fuese un hombre, su marido y el amor de su vida, el príncipe Alberto: procedente de la misma corte ducal en que había gobernado la madre de la reina, era un Saxo (o Sajonia)Coburgo. Se prendaron mutuamente a primera vista y se casaron en 1840. Alberto tampoco dejó de tener sus dificultades al principio, aunque de otro orden. Por un lado, tardó en acostumbrarse a la condición que le había trazado de antemano el parlamento, la de príncipe consorte, un status que adquirió a partir de él -en Gran Bretaña y en Europa- sus específicas dimensiones. Por otro lado, tardó aún más en hacerse perdonar una cierta inadaptación a los modos y maneras de la aristocracia inglesa, al soslayar su innata timidez con el clásico recurso del envaramiento oficial y la altivez de trato. Pero con el tacto y perseverancia del príncipe, y la viveza natural y el sentido común de Victoria, la real pareja despejó en una misma voluntad todos los obstáculos y se granjeó un universal respeto con sus iniciativas; sobre todo durante la guerra de Crimea (1853-1856), entablada en alianza con Francia y Turquía contra las ambiciones rusas que amenazaban con alterar el equilibrio europeo, vieja directriz de la política británica. Fue el suyo un amor feliz, plácido y hogareño, del que nacieron cuatro hijos y cinco hijas; ellos y sus respectivos descendientes coparon la mayor parte de las cortes reales e imperiales del continente, poniendo una brillante rúbrica a la expansión de Gran Bretaña en el orbe, rectora hasta la Primera Guerra Mundial. Llegó el día en que Victoria fue designada «la abuela de Europa».
Su esposo murió en 1861. La pequeña y gruesa figura de la reina se cubrió en lo sucesivo con una vestimenta de luto y permaneció eternamente fiel al recuerdo de Alberto, evocándolo siempre en las conversaciones y episodios diarios más baladíes, mientras acababa de consumar la indisoluble unión de monarquía, pueblo y Estado. En un supremo éxito, logró también que una aristocracia proverbialmente licenciosa se fuera integrando en los valores morales de la burguesía, a medida que ésta llevaba a su apogeo la revolución industrial y cercenaba las competencias del último reducto nobiliario, la Cámara de los Lores. Ella misma extremó las pautas más rígidas de esa moral y le imprimió ese sello personal algo pacato y estrecho de miras, que no en balde se ha denominado victoriano. El único paréntesis en este estado de viudez permanente lo trajeron los gobiernos de Disraeli, el político que mejor supo penetrar el carácter de la reina, alegrarla y halagarla, incluso desviar su predilección por los whigs. También la convirtió en símbolo de la unidad imperial al coronarla en 1877 emperatriz de la India, después de dominar allí la gran rebelión nacional y religiosa de los cipayos. La hábil política de Disraeli puso asimismo el otro broche a la formidable expansión colonial -el Imperio inglés llegó a comprender hasta el 24 % de todas las tierras emergidas y 450 millones de habitantes, regido por los 37 millones de la metrópoli- con la adquisición y control del canal de Suez que requirió complementarse con el de Egipto (1873-1882). Londres pasó a ser así, durante mucho tiempo, el primer centro financiero y de intercambio mundial. Un sinfín de guerras coloniales llevó la presencia británica hasta los últimos confines de Asia, África y Oceanía.
En los albores del siglo XX, cuando la guerra de los bóers sudafricanos llenaba de aprensión a Inglaterra, la vida de la anciana soberana se extinguió simplemente de vejez. La mujer que representó para siempre el poderío del Imperio británico murió el 22 de enero de 1901 en el castillo de Osborne.
|
|