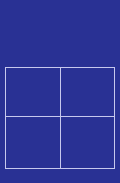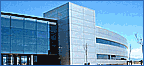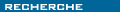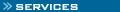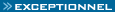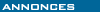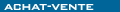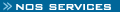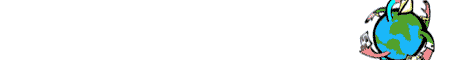| |

George Washington nació el 22 de febrero de 1732 a orillas del río Potomac, en la finca de Bridge's Creek, en el antiguo condado de Westmoreland, en el actual estado de Virginia. Pertenecía a una distinguida familia inglesa, oriunda de Northamptonshire, que había llegado a América a mediados del siglo XVII y había logrado amasar una considerable fortuna. Su padre, Augustine, dueño de inmensas propiedades, era un hombre ambicioso que había estudiado en Inglaterra y que al enviudar de su primera mujer, Jane Butler, quien le había dado cuatro hijos, contrajo segundas nupcias con Mary Ball, de una respetable familia de Virginia, que le dio otros seis vástagos, entre ellos George. Poco se sabe de la infancia del futuro presidente, salvo que sus padres lo destinaban a una existencia de colono y por ello no fue más allá de las escuelas rurales de aquel tiempo: entre los siete y los quince años estudió de modo irregular, primero con el sacristán de la iglesia local y luego con un maestro llamado Williams. Alejado de toda preocupación literaria o filosófica, el muchacho recibió una educación rudimentaria en lo libresco, pero sólida en el orden práctico, al que lo inclinaba su activo temperamento. Ya en la temprana adolescencia estaba suficientemente familiarizado con las tareas de los colonos como para cultivar tabaco y almacenar las uvas. En esa época, cuando tenía once años, murió su padre y pasó a la tutela de su hermanastro mayor, Lawrence, un hombre de buen carácter que, en cierta forma, fue su tutor. En su casa, George conoció un mundo más amplio y refinado, pues Lawrence estaba casado con Anne Fairfax, una de las grandes herederas de la región y acostumbraba codearse con la alta sociedad de Virginia.
Un colono con vocación militar
Escuchando los relatos de su hermanastro, se despertó en él una temprana vocación militar y a los catorce años quiso hacerse soldado, aunque tuvo que desechar la idea ante la férrea oposición de su madre, quien se negó a que siguiera la carrera de las armas. Dos años más tarde comenzó a trabajar de agrimensor, como asistente de una expedición para medir las tierras de lord Fairfax en el valle de Shenandoah. A partir de allí, las agotadoras jornadas en campo abierto, sin comodidades y expuesto a los peligros de la vida salvaje, le enseñaron no sólo a conocer las costumbres de los indios y las posibilidades de colonización del Oeste, sino a dominar su cuerpo y su mente, templándolo para la tarea que el futuro le reservaba. Pero de momento, aunque las preocupaciones políticas no le perturbaban -el joven Washington era un fiel súbdito de la corona inglesa-, se sentía molesto por las limitaciones impuestas por la metrópoli a la colonización, ya que con su hermanastro proyectaban llevar sus negocios a las tierras del Oeste.
A los veinte años ocurrió un cambio decisivo en su vida, que lo convirtió en cabeza de familia. Una tuberculosis acabó con la vida de Lawrence en 1752 y George heredó la plantación de Mount Vernon, una enorme finca con 8.000 acres y 18 esclavos. Así, pues, pasó a ser uno de los hombres más ricos de Virginia, y como tal actuaba: pronto se distinguió en los asuntos de la comunidad, fue un activo miembro de la Iglesia episcopal y se postuló como candidato, en 1755, a la Cámara de los Burgueses del distrito. También sobresalía en las diversiones; era un magnífico jinete, alto y de ojos azules, un gran cazador y mejor pescador; amaba el baile, el billar y los naipes y asistía a las carreras de caballos -tenía sus propias cuadras- y a cuantas representaciones teatrales se daban en la región. Pero su vocación de soldado no había muerto, y entre sus planes figuraba ser también un brillante militar.
Por entonces, ingleses y franceses se disputaban el dominio de América del Norte, y la controversia sobre las rutas de la cabecera del Ohio había conducido a una extrema tensión entre los colonos. Washington se alistó en el ejército, y poco después de la muerte de su hermanastro fue nombrado por el gobernador Robert Dinwiddie comandante del distrito, con un sueldo de 100 dólares anuales. Ante las invasiones de los franceses por la frontera, en 1753 el gobernador le encargó la misión de practicar un reconocimiento en la zona limítrofe. A mediados de noviembre, Washington se puso en marcha al frente de seis hombres por el valle del Ohio, un país inhóspito, poblado de tribus salvajes y múltiples peligros. A pesar del frío y las nieves, pudo llevar a cabo la dura travesía hasta alcanzar Fort-Le Boeuf en Pennsylvania, una hazaña que comenzó a cimentar su fama.
Declarada en 1756 la guerra de los Siete Años, que para los colonos ingleses en América suponía la lucha por su expansión frente al predominio francés, Washington fue designado teniente coronel del regimiento de Virginia, a las órdenes del general Fry. Al morir éste en combate, le sucedió como jefe supremo de las fuerzas armadas del condado, pasando poco después a formar parte del estado mayor del general Braddock, que dirigía las tropas regulares enviadas por Inglaterra. El 9 de julio de 1755 se distinguió en la batalla de Monongahela por su coraje y capacidad de decisión, si bien ésta acabó en un desastre para los ingleses. La derrota repercutió de tal forma en su ánimo que el joven militar se retiró a Mount Vernon con el firme propósito de no volver a tomar las armas. Pero no pudo llevarlo a cabo, pues los notables de Virginia le pidieron que se hiciera cargo de las tropas, a pesar de que sólo contaba con veintitrés años de edad. Washington conservó el mando entre 1755 y 1758, época en que también fue elegido como representante del condado de Frederic para la Cámara de los Burgueses de Virginia. Su nombre ya era popular, se le admiraba por su experiencia y tacto, y comenzaba a labrarse un sólido prestigio político interviniendo activamente en las deliberaciones de la asamblea.
Tras algunos sinsabores, desilusionado ante el curso de la guerra con Francia y la conducta de los comandantes británicos Washington renunció a su cargo militar para regresar a Mount Vernon y al poco tiempo, el 6 de enero de 1759, se casó con Martha Dandridge, una mujer tan rica como bella, viuda del coronel Parke Custis y dueña de una de las mayores fortunas de Virginia. Poseía un gran número de esclavos, 15.000 valiosos acres y dos hijos de seis y cuatro años, que se convirtieron en la verdadera familia de Washington. En Mount Vernon la pareja, unida más que por un amor apasionado por una armoniosa felicidad, llevaba la vida de los ricos propietarios, atentos a la prosperidad de sus tierras y al papel prominente que desempeñaban en la vida social de la región. Todo se hacía a lo grande, la ropa se compraba en Londres, las fiestas eran espléndidas y los huéspedes se contaban por cientos. Pero esta vida rumbosa se vería interrumpida por el vendaval político que pronto se abatió en la América del Norte.
La lucha por la independencia
El final de la guerra de los Siete Años, signado el 10 de febrero de 1762 por el Tratado de París, significó la renuncia de Francia a sus pretensiones sobre Acadia y Nueva Escocia y la posesión, por parte de Inglaterra, de Canadá y toda la región de Luisiana, salvo Nueva Orleans. Pero la discrepancia mercantil entre Londres y sus colonias aumentó a raíz de esta conclusión, pues el gobierno inglés consideró que todas sus posesiones habían de cooperar en la amortización de los gastos ocasionados por la guerra, ya que todas ellas se habían beneficiado de sus resultados. De hecho, el déficit originado por la contienda era enorme, y en marzo de 1765 el parlamento inglés votó un impuesto que hirió los derechos tradicionales de las colonias, imponiendo el uso de papel timbrado para toda clase de contratos. Con verdadera ceguera política, al año siguiente impuso una serie de derechos aduaneros sobre el papel, el vidrio, el plomo y el té, que provocaron la indignación del mundo comercial norteamericano y la formación de ligas patrióticas contra el consumo de mercancías inglesas. A la vanguardia de las luchas que precedieron al estallido revolucionario habían de colocarse los aristócratas de Virginia y los demócratas de Massachusetts. Washington se sintió irritado por tales medidas, pero continuó considerándose un súbdito leal a Inglaterra y un hombre de opiniones moderadas.
En 1773 la población de Boston protestó contra los impuestos arrojando los cargamentos de té al mar. El hecho, conocido como el Boston Tea Party, acabó de abrirle los ojos a Washington y de volcarle hacia la defensa de las libertades americanas. Cuando los legisladores de Virginia se reunieron al año siguiente en Raleigh, él estuvo presente y firmó las resoluciones. En la primera legislatura revolucionaria de ese año pronunció un elocuente discurso declarando: «Organizaré un ejército de mil hombres, los mantendré con mi dinero y me pondré al frente de ellos para defender a Boston». Ya había dejado de ser un moderado cuando, vestido de uniforme, representó a Virginia en el Primer Congreso Continental que se celebró en Filadelfia en 1774. Sus cartas muestran que aún se oponía a la idea de la independencia, pero que estaba decidido a no renunciar a «la pérdida de los derechos y privilegios que son esenciales a la felicidad de todo Estado libre y sin los cuales la vida, la libertad y la propiedad se tornan totalmente inseguras».
Comenzadas las hostilidades entre ingleses y americanos en la batalla de Lexington, el 19 de abril de 1775, los autonomistas declararon sus anhelos de independencia frente a la corona inglesa. Todas las colonias se consideraron en guerra contra la metrópoli y, en el Segundo Congreso reunido en Filadelfia ese año, confiaron el mando de las tropas al plantador virginiano George Washington. Su elección fue en parte el resultante de un compromiso político entre Virginia y Massachusetts, pero también la consecuencia de la fama ganada en la campaña de Braddock y del talento con que impresionó a los delegados del Congreso. El flamante jefe de las fuerzas coloniales se vio entonces frente a la arriesgada tarea de crear un ejército casi desde la nada y en presencia del enemigo. Al llegar a Boston se encontró con más de quince mil hombres, pero se trataba sólo de una masa confusa de insurrectos indisciplinados, divididos en bandas hostiles entre sí, a menudo en harapos y mal armados. Faltaban víveres y vituallas, y además, cada asamblea provincial dictaba órdenes a su capricho. Aquí demostró Washington sus brillantes dotes de organización y su incansable energía, disciplinando y adiestrando a los voluntarios inexpertos, reuniendo provisiones y llamando a las colonias en su apoyo. De esa forma organizó al ejército de Massachusetts, con el que pudo ocupar Boston y expulsar de Nueva Inglaterra a los ingleses del general Howe en 1776. Ese año, ante la llegada de nuevas tropas enviadas por la metrópoli, los americanos habían proclamado solemnemente la independencia de los Estados Unidos.
Washington había ganado el primer round contra las tropas de la corona, pero aún faltaban varios años de guerra en que los soldados americanos serían puestos al borde de la aniquilación. Entre los factores decisivos para alcanzar la victoria, en primer término figuraron su capacidad para infundir confianza a los soldados, su energía incansable y su gran sentido común. Nunca fue un genial estratega, ya que, como dijo Jefferson, «a menudo fracasó a campo abierto», pero supo mantener viva entre sus hombres la llama del patriotismo y escuchó siempre las opiniones de los generales a su mando, sin importarle dejar de lado su propio parecer. Así, en un segundo momento, retiró sus tropas al sur y esperó la contraofensiva británica en Long Island, pero decidió retirarse debido a su inferioridad numérica respecto a Howe. Desde entonces, en Pennsylvania empleó una táctica de desgaste que le valió las victorias de Trenton y Princeton de 1776, aunque también las derrotas de Brandwine y Germantown del año siguiente. En retirada, contuvo a las fuerzas de Howe que avanzaban sobre Filadelfia. La ciudad no pudo resistir y cayó en manos del jefe británico, pero pronto los ingleses sufrieron un desastre considerable y el general Burgoyne fue obligado a capitular en Saratoga, el 17 de octubre, ante el asedio del jefe americano Gates.
Este éxito de la Revolución americana conmovió en Europa a los adeptos del enciclopedismo y a los partidarios del «hombre natural» de Rousseau. Voluntarios franceses como La Fayette, Rochaubeau y De Grasse, polacos como Kosciuszko y sudamericanos como Miranda, acudieron en auxilio de las huestes de Washington, que vio así facilitada su tarea. Después del terrible invierno de Valley Forge, donde se dedicó a adiestrar a sus tropas, pudo reanudar victoriosamente la lucha gracias a los refuerzos recibidos. El gobierno francés vio en el conflicto la oportunidad de vengar la derrota de la guerra de los Siete Años y, en 1778, firmó una alianza con los Estados Unidos, a la que se sumó al año siguiente Carlos III de España.
El auxilio de las tropas francesas fue tan eficaz que Washington pudo recuperar Filadelfia, sitiar Nueva York y dirigirse al sur para cortar el avance de lord Cornwallis, que iba al frente de once mil hombres, el grueso de las tropas inglesas. El 19 de octubre de 1781 éste se vio obligado a capitular, luego de caer prisionero con su ejército. Esta rendición provocó la definitiva victoria de los colonos y el reconocimiento de la independencia por parte de Inglaterra, antes de firmarse la paz en Versalles, el 20 de enero de 1783.
El constructor del Estado
En plena guerra, en 1778, el Congreso había promulgado la Ley de Confederación, primera tentativa para constituir un bloque homogéneo con los trece estados de la Unión. Pero esta fórmula política dio escasos resultados, pues la guerra y la posguerra exigían más un poder central fuerte que un gobierno sin atribuciones. En la cumbre del prestigio y la fama, después de los triunfos militares, Washington tuvo que hacer frente a los problemas de la reconstrucción nacional. Por un lado se negó a aceptar la corona que algunos notables le ofrecían, dedicándose a combatir la reacción monárquica de algunos sectores del país, y por otro proclamó la necesidad de establecer una constitución. Su postura federalista, defensora de la implantación de un poder central eficiente que defendiera los intereses americanos en el exterior y equilibrara las tendencias partidistas de los territorios, supo conciliarse con la de los republicanos, partidarios de conservar la independencia política y económica de los estados. El acuerdo entre ambos grupos fue expresado por la Constitución del 17 de septiembre de 1787, la primera carta constitucional escrita que reguló la forma de gobierno de un país. Una vez más, las dotes de organización y dirigente de Washington hicieron que las esperanzas fueran puestas en él, y el Congreso lo eligió como primer presidente de los Estados Unidos en 1789.
La prudencia, la sensatez y sobre todo un respeto casi religioso a la ley, fueron las notas dominantes de sus ocho años de gobierno. Al elegir a los cuatro miembros de su gabinete, Thomas Jefferson en la Secretaría de Estado, el general Henry Knox en la de Guerra, Alexander Hamilton en la del Tesoro y Edmund Randolph en la de Justicia, Washington estableció un cuidadoso equilibrio entre republicanos y federales, el cual posibilitó la puesta en marcha del aparato que habría de coordinar y dirigir la administración del país. Para hacer frente a los graves problemas económicos por los que éste atravesaba, aplicó una férrea política fiscal y se esforzó por asociar los grandes capitales con el Estado, a fin de comprometerlos en la estabilidad de la nación. Con idéntico objetivo creó el Banco de los Estados Unidos y, a fin de promover el desarrollo industrial, dictó una serie de medidas proteccionistas que le valieron el apoyo de la burguesía.
Elegido para un segundo mandato en 1793, ante sus dudas fue Jefferson quien le convenció de que aceptara el cargo nuevamente. En esta segunda etapa de gobierno tuvo que abocarse a serios problemas, como el suscitado en el Oeste por la oposición a los impuestos sobre el aguardiente, que originó en 1794 una sublevación, conocida como Whiskey Rebellion, la cual fue reprimida por las tropas enviadas por orden del presidente. Otro elemento de desgaste fue el choque entre Jefferson y Hamilton, motivado por la radicalización de la Revolución francesa y el conflicto armado que asolaba Europa. Mientras que el secretario de Estado se inclinaba por el apoyo de Estados Unidos a la Francia revolucionaria, el secretario del Tesoro defendía la neutralidad ante la contienda. Washington, que al principio había tratado de mantener la armonía entre ambos, apoyó, una vez declarada la guerra europea, las posiciones de Hamilton y se decidió por la neutralidad. No tardó mucho tiempo en declarar sus simpatías pro británicas, a pesar de la enorme deuda que su país tenía con Francia, y ello trajo como consecuencia el debilitamiento de las relaciones con esta nación. Thomas Jefferson, por su parte, manifestó su disconformidad abandonando el gobierno y, ya desde la oposición, se opuso al centralismo del presidente.
Así fue cómo la estrella política de Washington comenzó a declinar hasta ensombrecerse totalmente cuando se conocieron los términos de un acuerdo comercial firmado por Gran Bretaña, el Tratado Jay del 25 de junio de 1794, que provocó fuertes discusiones en el parlamento y una real merma de la popularidad presidencial. Aun así, fue elegido por tercera vez para ocupar el poder, pero en esta oportunidad se negó tajantemente, aduciendo que quería volver con su familia y a la paz de la vida privada. En realidad, le frenaba el miedo a la tentación dictatorial que desvirtuaría el origen democrático de su lucha por la independencia, y no dudó en regresar a su plantación de Virginia.
Los dos últimos años de su vida, ya en la declinación de sus facultades físicas, los dedicó a cuidar de su familia y sus propiedades, salvo una breve interrupción en 1798, cuando se le nombró comandante en jefe del ejército ante el peligro de una guerra con Francia. En el invierno siguiente, Washington regresó a su casa agotado por una cabalgata de varias horas, por el frío y la nieve. Una aguda laringitis lo llevó a la muerte el 14 de diciembre de 1799. El prohombre de la independencia, el que fue «el primero en la guerra, el primero en la paz y el primero en el corazón de sus compatriotas», enfrentó el final con su serenidad característica, la misma que le había permitido afrontar el peligro de los campos de batalla con absoluta tranquilidad. Como escribió Jefferson, era un hombre inaccesible al temor.
|
|