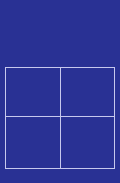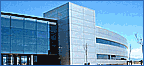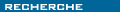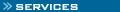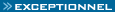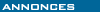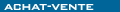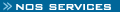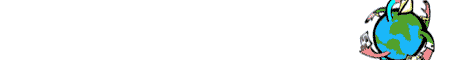| |

Diego Velázquez era hijo de Juan Rodríguez de Silva, perteneciente a la nobleza, y de Jerónima Velázquez. Hijo primogénito del matrimonio, tomó el apellido de su madre, pero cuando fue famoso firmó alguno de sus cuadros como Diego de Silva Velázquez, con el propósito de recuperar la filiación nobiliaria desdeñada cuando decidió consagrarse a la pintura.
Sus primeros estudios fueron las disciplinas humanísticas, dedicándose especialmente a las lenguas y la filosofía, por las que sintió atracción toda su vida. Pero su vocación por la pintura, muy fuerte desde pequeño, hizo que a los once años entrara como aprendiz en el taller del pintor Francisco Pacheco, quien en 1611, cuando tomó a su cargo la instrucción de Velázquez, se comprometió a enseñarle en cinco años la práctica de la pintura y las disciplinas humanísticas que debían completar su formación. No debió ser difícil, porque en el taller de Pacheco, además de pintores, se reunían poetas y estudiosos que discutían acerca de cuestiones teóricas relacionadas con el arte.
Pacheco cuenta que, desde sus inicios, Velázquez había puesto especial énfasis en dominar el retrato. Para ello, contrató como modelo a un aldeanito al que hacía adoptar las poses y expresiones más diversas. De la multitud de dibujos que Velázquez realizó en su período de aprendizaje no se conserva ninguno. En 1617, pasado el examen de calificación, se convirtió en miembro de la corporación de San Lucas, lo que significaba la mayoría de edad como pintor: a partir de entonces podía tener taller propio y aprendices, y pintar para iglesias y para la corte.
Un año más tarde se casó con Juana Pacheco, con la que tuvo dos niñas, de las cuales una murió y la otra, Francisca, quedó como única hija de la pareja. Estos primeros años de su carrera de pintor fueron muy prometedores. Velázquez se dedicó sobre todo a los bodegones, con gran éxito y que fueron generosamente imitados por los pintores de la época. En la primavera de 1622 decidió que su arte tenía entidad suficiente como para probar suerte en Madrid, en la corte de Felipe IV. El joven rey, que había encargado los asuntos de Estado al conde-duque de Olivares, no se había desentendido del mecenazgo artístico y había mantenido en la corte a los pintores llamados por su padre. Velázquez no era un desconocido para los personajes del entorno de Felipe IV, ya que el conde-duque de Olivares había estado en Sevilla y frecuentado artistas e intelectuales, entre los que se contaba Francisco de Rioja, padrino de boda del artista. Pacheco, por su parte había realizado el retrato de Olivares en 1610. Además don Juan de Fonseca, canónigo de la catedral de Sevilla y capellán del nuevo rey, era un gran admirador del artista. Los hilos se entrecruzaban para que la trama resultante condujera a Velázquez hasta Felipe IV. Sin embargo, el encargo que le daría renombre en Madrid no fue el retrato del rey sino el de un poeta famoso, Don Luis de Góngora y Argote. El año anterior a la llegada de Velázquez a Madrid, Felipe IV había nombrado «ujier de cámara» al pintor Rodrigo de Villandrando, que había sido pintor de su padre. En 1622 murió Villandrando, dejando despejado a Velázquez el camino hacia la corte.
El primer retrato de Felipe IV gustó mucho al rey y a sus consejeros, por lo cual Velázquez se convirtió en su retratista oficial, con un sueldo fijo. La carrera honorífica del artista era imparable, lo que suscitaba todo tipo de recelos entre los otros artistas que trabajaban en la corte. Esta competencia se hizo pública cuando Felipe IV ordenó a Bartolomé Carducho, Patricio Caxés, Diego Velázquez y Ángel Nardi que realizaran una pintura representando «un gran cuadro con el retrato de Felipe III y la imprevista expulsión de los moriscos». Los jueces del concurso optaron por la versión de Velázquez, al que el rey nombró «ujier de cámara». Era el primer honor de una larga serie que se sucedería a lo largo de su vida.
En 1628 se produjo un encuentro que sería para Velázquez un respiro en medio del ambiente mediocre de los pintores que le rodeaban en la corte: llegó a Madrid Petrus Paulus Rubens, que permanecería nueve meses junto a Felipe IV y haría varios retratos alegóricos del rey y de su familia.
El estilo del artista, sin embargo, no acusó la menor Influencia del genial flamenco, dado que sus presupuestos estéticos eran completamente diferentes.
La afianzada posición de Velázquez en la corte, pintor pero también favorito del rey, le permitió realizar el tan ansiado viaje a Italia. En 1628 desembarcó en Génova, pasó por Milán y permaneció un tiempo en Venecia. Por último se dirigió a Roma, con una probable parada en Florencia. Se sentía muy a gusto en la ciudad de los papas, estudiando la obra de Miguel Ángel y de Rafael, pero en abril de 1630, por miedo al verano romano, decidió instalarse en la villa Médicis. Allí permaneció dos meses, en contacto con las muchas estatuas antiguas de esta residencia. En el camino de regreso a España se detuvo en Nápoles, ciudad que admiraba profundamente a José de Ribera.
A su vuelta en Madrid, en 1631, el rey le encargó el retrato de su último hijo, Baltasar Carlos, nacido poco tiempo después de la partida del artista para Italia: El príncipe Baltasar Carlos con un enano.
La realización de un nuevo palacio real, el Buen Retiro, dio ocasión a Velázquez para pintar algunas de sus mejores obras. En 1633 se dedicó a la decoración del gran salón de ceremonias, conocido como el salón de los Reinos, para el que realizó La rendición de Breda, los retratos de Felipe IV a caballo y El príncipe Baltasar Carlos a caballo, y participó en el retrato de La reina Isabel a caballo, así como en menor medida en los retratos de Felipe III a caballo y de La reina Margarita de Austria a caballo. En enero de 1638, terminado el Buen Retiro, Felipe IV decidió emprender un nuevo proyecto: la ampliación y decoración de un pabellón de caza situado en el Pardo, conocido como torre de la Parada. Velázquez trabajó largo tiempo seleccionando obras de otros pintores y realizando él mismo obras como los retratos de Felipe IV de caza; el del Príncipe Baltasar Carlos de caza; y el del Cardenal infante don Fernando de caza, además de Marte, Esopo y Menipo.
Su participación en este proyecto le supuso un gran trabajo, pero acrecentó notablemente su importancia en la corte, que no se vio alterada por el alejamiento del conde-duque de Olivares, luego de su desposesión del cargo en 1643.
El nuevo primer ministro, marqués de Carpio, le nombró «vicesuperintendente de las obras de arte de los palacios reales», cargo que suponía unos ingresos muy superiores. Velázquez mantuvo siempre una política personal de proximidad con el rey y de distancia de las intrigas palaciegas, lo cual le aseguró una posición sólida durante toda su vida. Entre 1645 y 1648 los escasos encargos reales le permitieron realizar algunas obras para particulares, como Las hilanderas y La Venus del espejo. Esta última composición, su único desnudo, de gran seducción, presenta a Venus de espaldas sobre un cobertor gris plomo. Su cara se refleja en un espejo sostenido por Cupido. Los colores que la enmarcan hacen resaltar la blancura de su piel.
El deseo de Felipe IV de acrecentar la pinacoteca del palacio Real permitió a Velázquez sugerir la conveniencia de realizar un segundo viaje a Italia. Aprovecharía la estancia para conseguir las obras disponibles de Tiziano, el Veronés, Bassano y Rafael. En 1648 se encontraba en Venecia, donde compró algunas obras hoy pertenecientes al Museo del Prado. Bolonia, Módena y Florencia jalonaron su viaje a Roma, donde encargó copias de estatuas antiguas y realizó varios retratos, entre los cuales destaca el de El papa Inocencio X.
La estancia italiana de Velázquez se prolongó a pesar de que el rey insistía en que regresase a Madrid.
Había que hacer el retrato de la nueva reina, Mariana de Austria, y las obras de reorganización del viejo alcázar estaban por realizarse. Es posible que estos encargos pendientes decidieran a Velázquez a volver a la corte. Los pedidos se multiplicaron cuando fue nombrado por el rey, en 1652, «aposentador de los palacios reales». Gracias a su nuevo cargo podía gozar de un amplio apartamento en la Casa de Tesoro -unida mediante un pasaje al palacio Real-, donde el artista tuvo su estudio. Con un importante sueldo sus obligaciones consistían en la decoración y el amueblamiento de las residencias reales y la organización de los viajes y las ceremonias que se refirieran al rey. A pesar de que la corte española estaba cada vez más arruinada, el soberano quería restituirle su antiguo esplendor, para lo cual Velázquez arreglaba las habitaciones del palacio Real de Madrid pintaba nuevas composiciones para sus salones y disponía algunas de las obras maestras que había traído de Italia. Ejerció también su actividad romodeladora en otros edificios reales, como la torre de la Parada y El Escorial.
De entre los retratos que realizó de la familia real, hay uno que goza de inmensa fama, y se ha convertido en el paradigma de la obra del pintor: Velázquez y la familia real o Las meninas. Esta composición, que ha dado pie a multitud de análisis, tiene como marco espacial la habitación más importante del apartamento del palacio Real que le fuera concedido como vivienda al artista. En ella aparece el propio pintor ante el caballete con la cruz de la Orden de Santiago, aunque la distinción fue agregada con posterioridad a su muerte por orden del rey, ya que Velázquez no la poseía en el momento de realizar la pintura. En el fondo de la habitación, un espejo refleja la imagen del rey y de la reina; en el centro aparece la infanta Margarita acompañada por dos doncellas reales, y a la derecha del cuadro, en primer plano figuran la enana Mari-Bárbola y el enano Nicolás de Pertusato, que intenta despertar con el pie a un mastín tendido en el pavimento. Detrás de este grupo hay dos figuras y por último, junto a la escalera, aparece el mayordomo de la reina. La composición es de una gran complejidad y constituye un ejemplo de la pintura de una pintura: los reyes están representados indirectamente, vistos a través de un espejo, y los protagonistas de la pintura, la infanta y sus acompañantes, no se sabe si son el tema del cuadro que está ejecutando Velázquez o si están viendo pintar al artista. Por último, el espectador se siente incluido en el espacio del cuadro, ya que el espejo con las imágenes de los reyes le hace suponer que están contemplando
la misma escena que él pero a sus espaldas. Desde el punto de vista de la factura, la obra es un prodigio, aun dentro de la pintura del artista. Pinceladas que son toques de luz modelan los vestidos y cuerpos que aparecen así dotados de una gran vivacidad.
En 1659 Velázquez vio cumplido su sueño al serle concedida la Orden de Santiago. Para obtenerla era preciso probar que no se poseía sangre mora o judía, que se tenía ascendencia noble y que no se había dedicado a actividades comerciales o serviles. Afortunadamente las reglas de la orden, revisadas en 1653, no consideraban actividad comercial la pintura si ésta no se había realizado con beneficios económicos. Los testigos del caso de Velázquez falsearon la verdad, aduciendo que nunca el maestro había pintado para otro que sí mismo o el rey. En cuanto a la nobleza, como era poco clara, una bula papal lo eximió de probarla.
El último año de la vida de Velázquez, 1660, transcurrió en su labor de preparar los aposentos reales, sobre todo a la vista de la boda de la infanta María Teresa con Luis XIV. De vuelta en Madrid, el 31 de julio y luego de haber pasado toda la mañana con el rey, el pintor se sintió fatigado y con fiebre. Seis días después moría y era enterrado en la iglesia de San Juan Bautista. Paradójicamente no quedan rastros de la iglesia ni de la tumba que albergaba a un artista tan colmado de honores en vida.
|
|