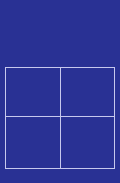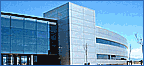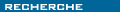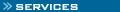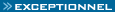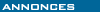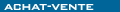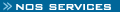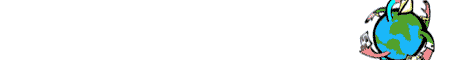| |

El nacimiento de Francisco de Paula José Goya el 30 de marzo de 1746 en el pueblo zaragozano de Fuendetodos se debió, muy probablemente, al azar de un encargo recibido por su padre, José Goya, debido a su oficio de dorador. Gracia Lucientes, su madre, era natural de ese pueblo, que la familia Goya abandonó al poco tiempo de nacer Francisco para afincarse en Zaragoza. En cualquier caso, no fue éste, sino el hermano mayor, Tomás, el que seguiría la tradición artesana paterna, mientras que Camilo, el menor, se haría sacerdote.
Tras seguir estudios, probablemente en la Escuela Pía de Zaragoza, entró como aprendiz en el taller del pintor zaragozano José Martínez Luzán. Contaba entonces Goya trece años de edad y, según sus propios recuerdos, aquél le enseñó «los principios de dibujo, haciéndome copiar las mejores estampas que tenía; estuve con él cuatro años y comencé a pintar de mi invención». De este período, pues, data su iluminación de la puerta y armario relicario de la iglesia de Fuendetodos (destruido durante la guerra civil) y su primer cuadro, Tobías y el ángel, de 1762. Por oscuros motivos vinculados a su afición por las faldas, más de una vez encontraron al joven Goya en un callejón batiéndose en duelo con una navaja. Estos deslices provocaron su abandono de la ciudad en 1763 con el fin de trasladarse a Madrid. Allí, su actividad era poco conocida, pero se sabe que se presentó con dos cuadros de tema histórico al concurso de pintura de la Academia de San Fernando, destinado a jóvenes artistas de catorce a veinte años y cuyo ganador recibiría una beca o pensión de dicha institución. Goya no recibió el galardón, pero tres años más tarde volvería a intentarlo y el resultado, con el consiguiente desengaño, fue el mismo.
Por estas fechas realizó los murales de las iglesias de Muel y Remolinos y del palacio Sobradiel de Zaragoza. Se trata de obras de ejecución todavía inexperta, pero de una heterodoxa concepción del tema iconográfico que revela, en cualquier caso, una irrefrenable libertad de espíritu poco acorde con los cánones hagiográficos de la pintura tradicional religosa.
En 1770 Goya decidió viajar a Italia, costeándose él solo una estancia que no fue de excesiva duración. En abril de 1771 se encontraba en Roma cumpliendo, quizá, con una etapa de estudios que a la sazón se consideraba poco menos que imprescindible para la formación cabal de un pintor; sin embargo, el verano de ese mismo año regresó a Zaragoza. De su paso por la capital italiana ha quedado el registro de un cuadro desaparecido que envió a la Academia de Parma, Aníbal en los Alpes, merecedor de una mención, y cuyo tema histórico coincide con otras obras realizadas a su regreso, en las que se adivina el influjo de Corrado Giaquinto y de su discípulo aragonés Antonio González Velázquez.
No obstante, en 1771 Goya sólo reconocía a un maestro, Francisco Bayeu, con cuya hermana Josefa contrajo matrimonio dos años más tarde. La influencia de Bayeu tuvo que ser, en efecto, muy fructífera durante aquellos años de formación del genio, pues sus frescos del coreto del Pilar (1772) y el ciclo mural de la cartuja de Aula Dei (1773-1774) apuntan ya una personalidad, una osadía y una maestría indiscutibles.
Gracias a su cuñado Francisco, y tras afincarse en Madrid con su esposa, Goya recibió su primer encargo oficial (una primera serie de cartones para la Real Fábrica de Tapices de Madrid), iniciando entonces, a sus veintinueve años de edad, una carrera fulgurante y esplendorosa, casi siempre en Madrid y cerca de la corte, en la que, a raíz de crisis internas y externas, fue abordando horizontes inexplorados por sus contemporáneos.
Goya, pintor de la Ilustración
Cuando Goya se instaló en Madrid en 1773, todavía era un joven de aspecto robusto y provinciano, ajeno al influjo de las ideas ilustradas y reformadoras que habían conmocionado la política española bajo el gran rey ilustrado, Carlos III. Madrid había sido escenario de las batallas entre ilustrados y ultramontanos tradicionalistas (motín de Esquilache de 1766), surgidas a raíz de la reforma tributaria y del recorte de los privilegios de la aristocracia, de la Iglesia y, dentro de ésta, del tribunal de la Inquisición, batallas que culminaron con la expulsión de los jesuitas, entonces paladines de la ortodoxia más conservadora desde sus todopoderosas cátedras. Poco a poco, sin embargo, y desde su ingreso en la Real Academia de San Fernando, Goya entraría en contacto y entablaría amistad con las mentes más preclaras de la Ilustración española (Gaspar Melchor de Jovellanos, Meléndez Valdés, Iriarte, Moratín, Saavedra, Urquijo, Llorente), convirtiéndose con los años en uno de los prohombres de la España liberal perseguida a muerte por Fernando VII, hasta el extremo de que, pese a su fama y notoriedad, no se sentía seguro y tuvo que marcharse al exilio en 1824. Posiblemente sus dotes de extraordinario retratista, puestas de relieve a partir de 1782, propiciaron el encuentro con estos políticos y artistas ilustrados, quienes lo descubrieron y se acercaron a él en unos años en los que Goya todavía no se había manifestado respecto a cuestiones públicas. Cuando años después descubrió su voz, esta opinión se convirtió en su trabajo, pues se reflejaba en sus lienzos y su visión de la vida española fue mucho más despiadada y radical que la de buena parte de sus compañeros ilustrados.
Volvamos, sin embargo, a la joven pareja, Francisco y Josefa, instalada en el Madrid de 1773, y a las primeras colaboraciones como cartonista de la Real Fábrica de Tapices, en cuyos temas (caza, pesca, romerías, escenas callejeras de chulos y manolas, cantares de ciego, etc.) Goya expresaba una perfecta sintonía entre su alma popular, no exenta de humor, y las manifestaciones del pueblo llano, en las que por aquel entonces el pintor no percibía sino espontaneidad y alegría.
El año 1780 fue clave en la vida de Goya: tras la realización del Cristo crucificado fue aceptado como miembro en la Real Academia de San Fernando, el cabildo del Pilar le encargó la decoración de su bóveda y Carlos III lo nombró pintor del rey (cuyo extraordinario retrato realizaría ocho años más tarde, en 1788). Por aquel entonces, Goya ya mantenía criterios anticlasicistas, contrarios a los cánones iconográficos tradicionales, y se sentía lo suficientemente seguro de sí mismo como para enfrentarse a su antiguo mentor, Francisco Bayeu, responsable de la dirección de los murales del Pilar de Zaragoza. Goya realizó un fresco, Regina Martyrum, en el que el cielo aparecía poblado de sus mejores personajes populares, y, tras romper con Bayeu, regresó a Madrid.
En los dos últimos decenios del siglo se había convertido en el retratista de moda, impecablemente trajeado y capaz de mantener un elevado tren de vida. «De los reyes abajo, todo el mundo me conoce», afirmaba con razón, y este conocimiento le abría las puertas de los salones de la aristocracia, algunos de cuyos miembros parecían moverse tan a gusto entre la alta cultura de los ilustrados como entre el pueblo llano, por cuyo folklore, maneras y lenguaje parecían fascinados. De este período son los retratos de La marquesa de Pontejo, Los duques de Osuna, La familia del infante don Luis y el del ministro Floridablanca, además de algunos encargos de tema religioso (la Sagrada Familia, San Bernardino de Siena). En algunos de estos retratos predomina el gusto por el rococó, pero lo cierto es que son todas piezas de primer orden dentro de la impresionante galería humana que Goya fue registrando hasta su muerte. La tendencia pictórica que apuntaba era la derivada del neoclásico Mengs, sobre todo en las obras de asunto religioso, y siempre matizada por su clarividencia pictórica.
En 1792, sin embargo, Goya sufrió un mal «de los más terribles», cuya naturaleza ha quedado en secreto, y que lo tuvo a las puertas de la muerte. Aunque al final sólo perdió el oído, se recuperó; sin embargo, la crisis interna exacerbó su sensibilidad, iniciándose entonces su obra «visionaria», en una primera serie de grabados (Los caprichos) que no se atrevería a publicar sino años más tarde y con los que escandalizaría a sus contemporáneos por su inquietante e impetuosa fantasía y la radicalidad de su crítica social. El momento político no podía ser menos oportuno: la guerra de 1793 contra los revolucionarios franceses había desencadenado una primera oleada de persecución contra las «ideas disolventes» de los ilustrados, que ya no podían contar con una incondicional cobertura por parte de Carlos IV, fruto de lo cual Goya fue procesado por el Santo Oficio. Hoy sabemos que Los caprichos no fueron obra aislada, y que de este mismo período son La casa de los locos, El naufragio y El incendio, en los que el artista se muestra obsesionado por el movimiento ciego de las multitudes arracimadas como en una estampida. Multitudes que Goya convirtió en protagonistas incluso de un fresco religioso como el de San Antonio de la Florida (1798).
El año 1800 fue otro año clave para la historia de la pintura: Goya realizó varios retratos a los reyes y, en especial, el de la La familia de Carlos IV, inestimable testimonio de la catadura moral de aquellos personajes, y las dos Majas (que nada tienen que ver con la duquesa de Alba), que le valieron un nuevo proceso inquisitorial. De este período es, también, La condesa de Chinchón y los diversos retratos de La duquesa de Alba, de la que ciertamente Goya anduvo enamorado y a la que fue a visitar a su lejano retiro de Sanlúcar, cuando quedó viuda.
El drama de la guerra a raíz de la invasión napoleónica de 1808 escindió el corazón de Goya, como el de la mayoría de ilustrados españoles: Napoleón representaba un orden civil y laicizante con el que los ilustrados tenían que simpatizar, mientras que el estallido popular contra sus tropas reclamaba su adhesión y liderazgo político, ante el vacío de poder creado por la abdicación de Fernando VII y el colaboracionismo de la administración española. Algunos liberales tutelaron la rebelión y otorgaron, en las Cortes de Cádiz, la primera Constitución española; otros, los afrancesados, colaboraron con el nuevo orden. Goya hizo las dos cosas. En octubre de 1808 acudió a Zaragoza, llamado por Palafox, donde empezó a trabajar en la que quizá sea la más dramática y testimonial de sus series de grabados: Los desastres de la guerra, Pero, de regreso en Madrid, cumplió con todos los encargos oficiales, incluidas su Alegoría de Madrid y José I. La comisión depuradora de responsabilidades no le condenó, lo que felizmente le permitió, en 1814, realizar dos de sus obras cumbre: La lucha con los mamelucos y Los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío, amén de los retratos de Palafox, Wellington y El Empecinado.
Entretanto, en 1812, murió Josefa, y las relaciones con su hijo y nuera se hicieron problemáticas. De hecho, en adelante, la auténtica familia de Goya la formarían Leocadia Weiss, teóricamente su ama de llaves, el hijo de ésta, y una nueva hija, Rosarito Weiss, futura pintora, nacida en 1814, a quien Goya trataba como lo que probablemente era, su propia hija, dándole clases de dibujo. Durante este período, la pintura de Goya se densificó encaminándose hacia una mayor concentración expresiva y renunciando a las veladoras en favor de una mayor fuerza más cuajada de materia. Pero su paleta se simplificó con una tendencia a los acordes sobrios y a un amplio empleo de los negros. Esta evolución, que recuerda a la última fase de Rembrandt y Tiziano, la podemos encontrar tanto en los retratos (Goya y el médico Arrieta, de 1820) como en las pinturas religiosas (La oración del huerto y La última comunión de san José de Calasanz, de 1819), pero sobre todo, en las pinturas profanas (El entierro de la sardina, Los disciplinantes, etc.), en una magistral nueva serie de grabados (Los disparates) y en la famosísima Tauromaquia.
En 1819 Goya se recluyó en una casa a orillas del Manzanares, «La Quinta del Sordo», así llamada en memoria de las secuelas de su enfermedad de 1792, y dio rienda suelta a su pesimismo visionario y misantrópico, pintando directamente sobre sus muros la genial y atroz serie de «Pinturas negras», premonición de futuras vanguardias artísticas y de seguros desastres civiles. La historia inmediata confirmó su pesimismo: en 1823, derrotado el trienio liberal con la intervención de los ejércitos europeos, se restauraron el poder absoluto y la Inquisición, desencadenándose una feroz persecución de liberales. Goya tomó la precaución de hacer donación de sus propiedades a su nieto Mariano y de esconderse en casa de un amigo, el sacerdote José Duaso, de donde partió a su exilio en Burdeos, «sordo, viejo, torpe y débil, sin saber una palabra de francés», según testimonia el dramaturgo y poeta Leandro Fernández de Moratín, cuyo retrato pintó el artista aragonés.
Una vez allí, su vitalismo no le permitió permanecer ocioso, y siguió haciendo retratos e investigando en las nuevas técnicas de la litografía y de la miniatura sobre marfil. Una de sus últimas obras, La lechera de Burdeos, nos muestra, sin embargo, a un anciano seducido por la magia de la belleza femenina. Murió el 16 de abril de 1828.
|
|